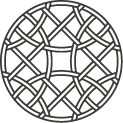Roturas

No siempre un cuenco sale como uno desea. Son muchos los momentos durante el proceso de creación en los que algo puede no salir de la manera que uno anhela. Primero, el barro debe estar en su punto, ni muy seco, ni muy húmedo; de otro modo no será posible trabajar con él. Después debe ser amasado para compactar sus partículas, homogeneizarlo y extraer posible burbujas de aire; no dedicarle el suficiente tiempo a estos preliminares, dificultará los pasos posteriores. Llegados al torno, la pella debe ser colocada con total firmeza en la solera, pues ser tímido en ello la haría patinar; el barro necesita estar bien asido. A continuación, todo el trabajo con las manos, bien humedecidas para deslizarse con suavidad sobre su superficie, es en sí un mundo de momentos en los que cada pequeño paso es crucial y determinante para que tome forma de manera exitosa.
Pero no acaba ahí la cosa: durante el retorneado hay que ser tanto o más cuidadoso, pues un poco más de fuerza es la diferencia entre meter la pata o dejarla con la silueta perfecta. Después viene la cocción, donde influyen tantos factores que hasta en la fábrica más sofisticada tiene que desechar productos, porque la posición en el horno, el tiempo, la temperatura, los esmaltes, la presión, la disposición de las piezas, el combustible, la cantidad de oxígeno y tantas otras cosas intervienen en el resultado que a veces parece un milagro que las cosas salgan bien. Sobre todo en procesos artesanales donde se ha dado libertad a muchos de estos factores. Al final, si un cuenco no sale como uno esperaba, puede ser una tragedia la primera vez, pero poco a poco, este oficio va templando al alfarero. El cual para poder llegar a serlo, ha tenido que trabajar, tanto como el barro, a sí mismo, su paciencia y resiliencia.