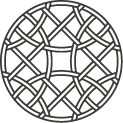Imperfecciones

Esperamos de la boca de un cuenco que siga una circunferencia ideal, uniforme, tal y como soñamos los círculos: perfectos, de suave perímetro y rigurosamente equidistante de un centro imaginario que lo irradia. Hacerlo nacer en un torno ayuda a que nuestra creación se asemeje a esa ensoñación de simétrico acabado, ilusionándonos con un resultado tan sublime como imposible. Pero los cuencos están hechos de materia, no de fantasía. Siempre podemos mirar su cuerpo y ficticiamente proyectar toda esa perfección que anhelamos, que autolesivamente deseamos, apoyándonos en algo tangible para de algún modo engañarnos vanamente, queriendo ver lo que por definición no puede ser. Así, por un lado el objeto será siempre irremediablemente deficiente ante tan injusta comparación. Y por otro, nosotros, un día roto el hechizo con que nos vendamos los ojos, solo hallaremos desilusión.
Las cosas imaginarias quizás sí puedan ser perfectas, pero no así las que, sin llegar a serlo jamás, tienen un sencillo y bastante humilde atributo que les hace competir con la mismísima perfección: existen. Y en esta existencia, condenada irremisiblemente a la imperfección, a los fallos y desaciertos, a las equivocaciones y los errores, con todo el dolor que traen consigo, tiene la virtud de oponerse en la balanza a la nada, a la ausencia, a lo que jamás fue ni será. La boca de ese cuenco es, existe, tenga la forma que tenga, haya sufrido golpes o experimentado deformaciones, y la imperfección es su mejor garantía. Porque los defectos son la salvaguarda del ser y el aval por excelencia de la realidad.